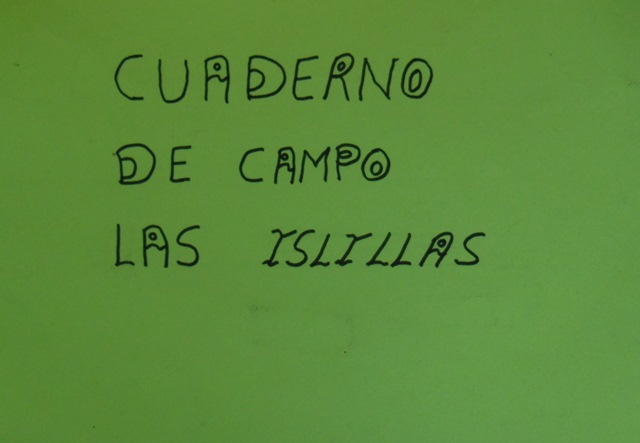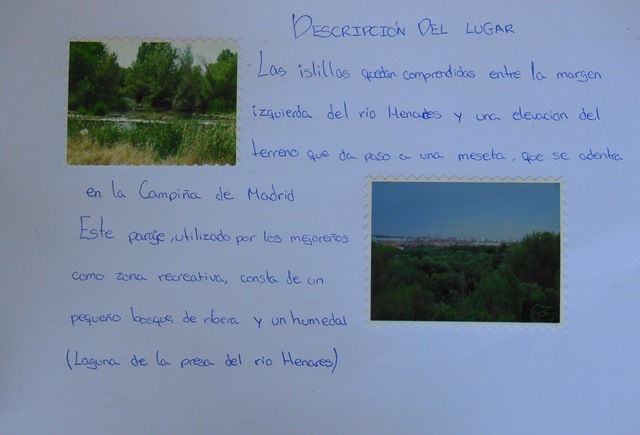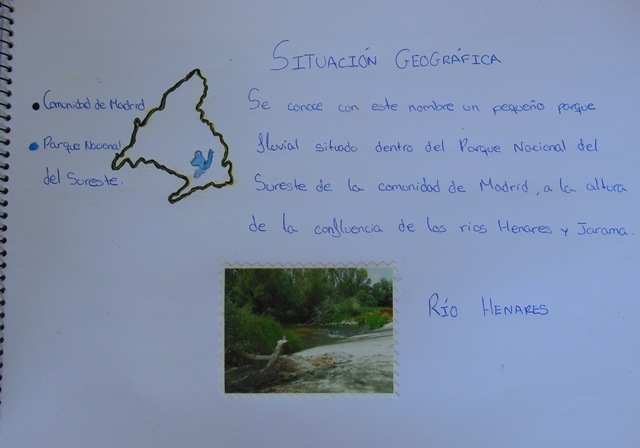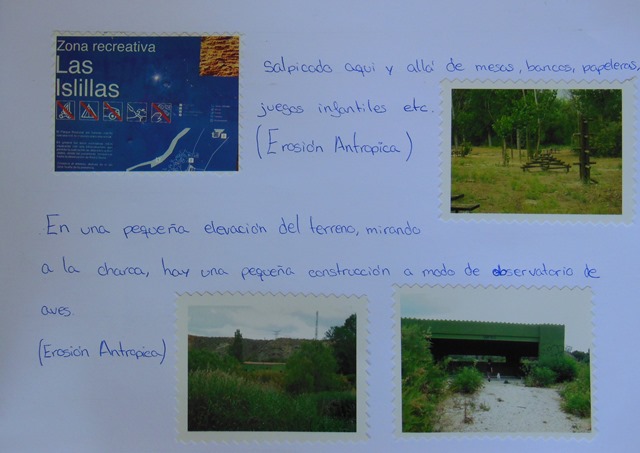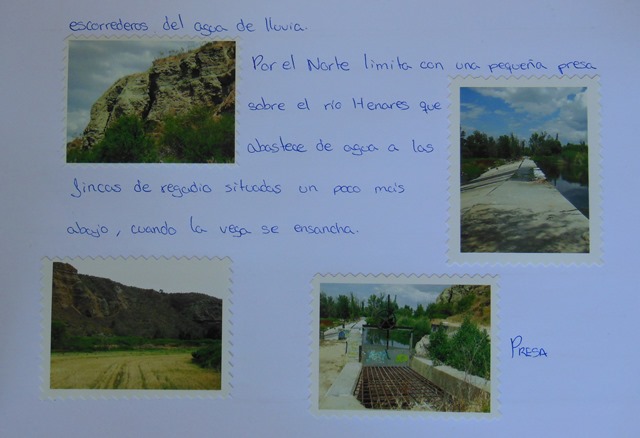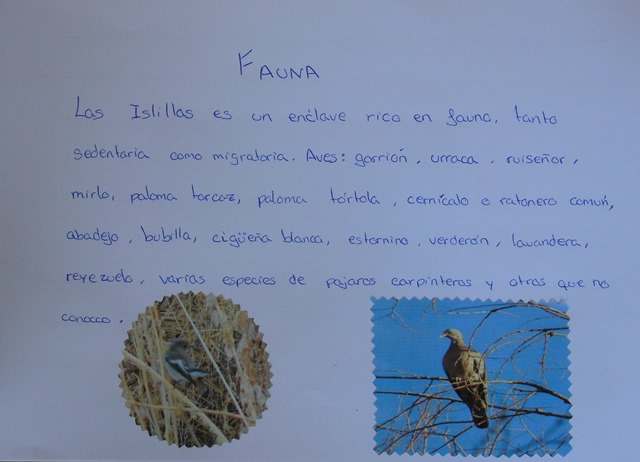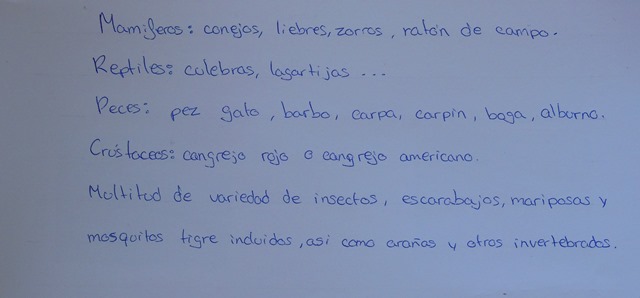Me enteré de su muerte en plena Madrugá sevillana por un wasap. Una amiga me lo decía.
Al día siguiente, aún con el sueño cambiado, comencé este libro; era mi pequeño homenaje a una persona que casi puedo considerar como de la familia, pues realmente no puedo entender mi juventud sin el descubrimiento de sus libros, que me bebí durante los veranos de forma compulsiva.
De todos ellos, el que quizás menos me gustara era precisamente éste, acaso porque se encontraba en propio umbral de lo que serían sus grandes obras.
Ahora, tantos años después, la relectura ha sido fascinante, pues ha sido volverse a encontrar con la prehistoria de Gabo y ver cómo se empleaban a plantar las semillas que luego constituirían su fabulosa selva tropical de la que es imposible salir sin las vísceras tocadas por su magia.
El tiempo sin límites, la lluvia, el puto destino, la violencia como ser casi mitológico que habita en nuestros corazones, el gobierno remoto, el pueblo perdido, el circo, los hombres selváticos, el sexo, la soledad, el calor, los adjetivos, los presagios o la Mamá Grande, la viuda de Montiel, Macondo o el padre Ángel...
Como podéis ver, Macondo ya vivía en él, y el río por el que nunca le llegaron noticias al coronel, el circo con el que se marchara José Arcadio, los árabes impasibles sentados ente las puertas de sus negocios o los almendros polvorientos que en un futuro lloverían flores y aguantarían el diluvio que aquí comienza a caer mientras hay mujeres que esperan la muerte con alivio.
En este pueblo ya está todo, sobre todo la violencia (la exterior, remota; la interior, explosiva) que unos pasquines pegados en las puertas de las casas desatarán como un destino ineludible.
Realmente, lo que quieran disfrutar de los orígenes no se sentirán defraudados.