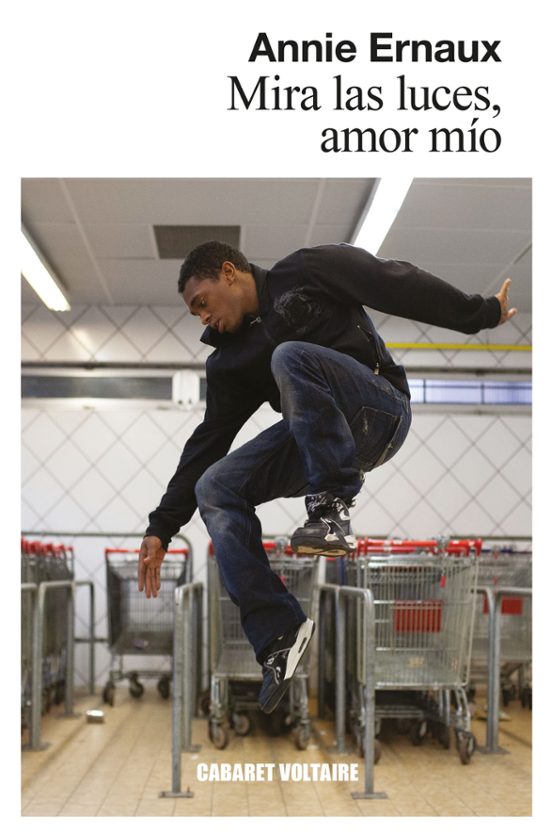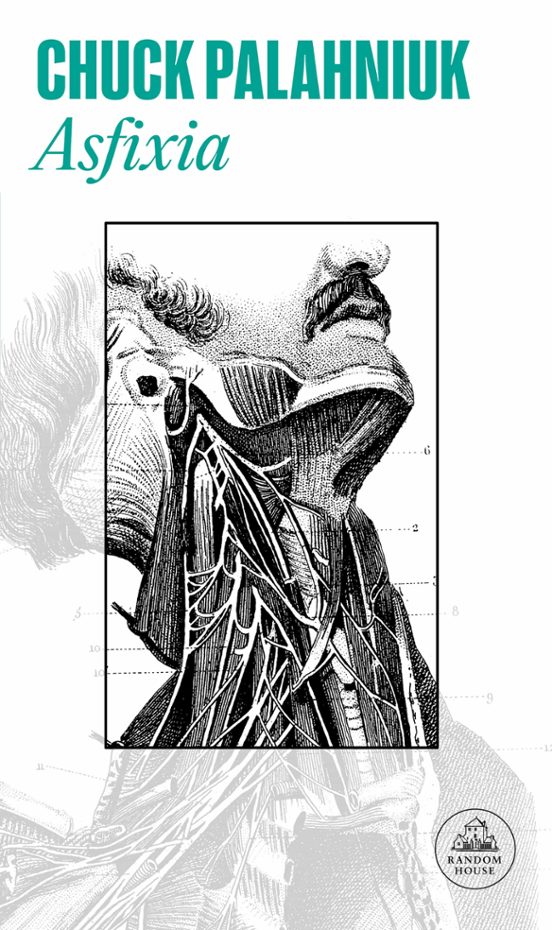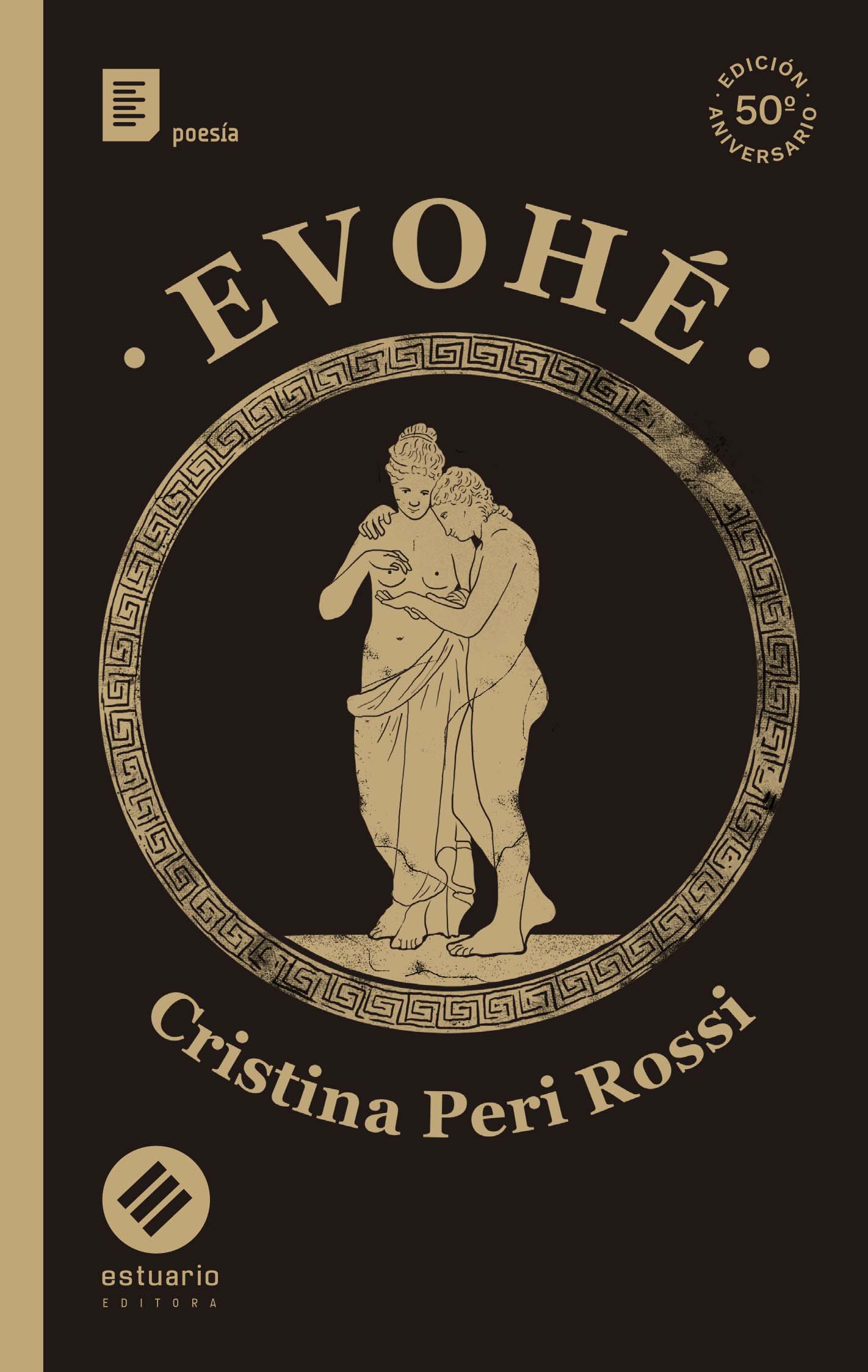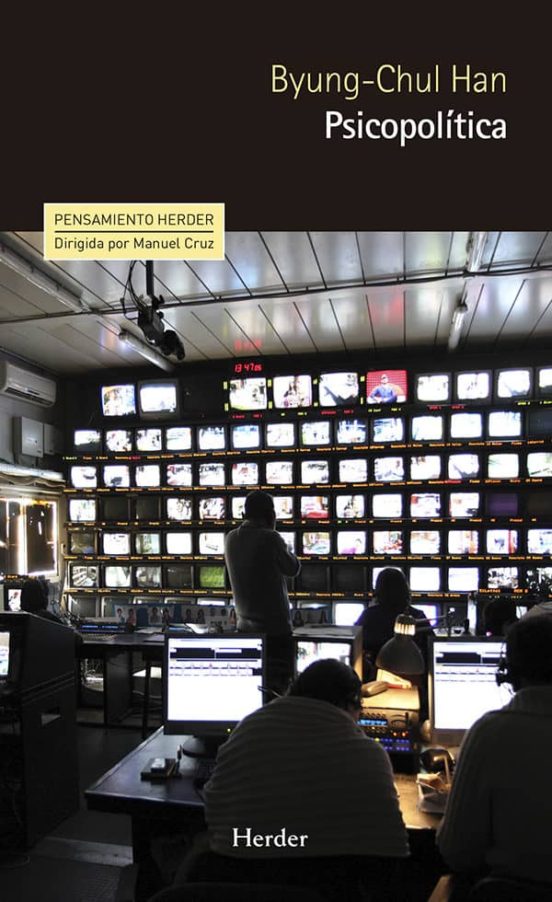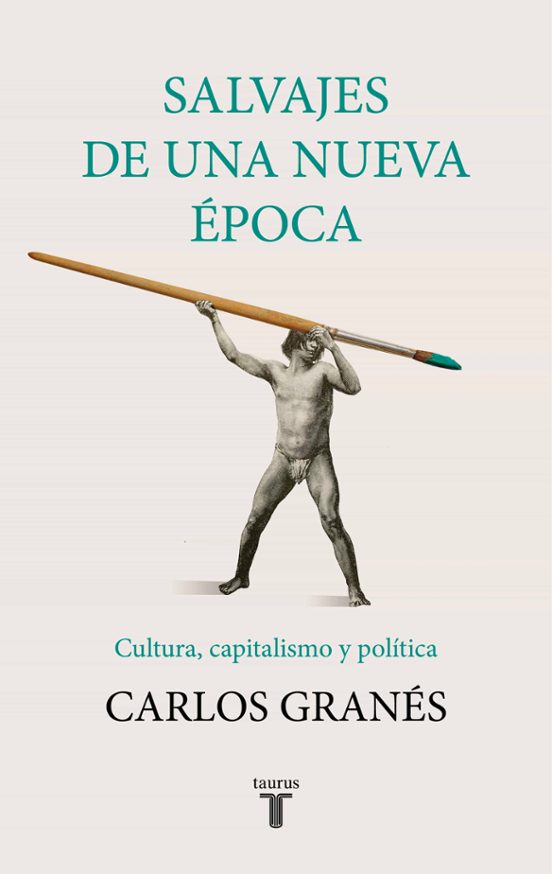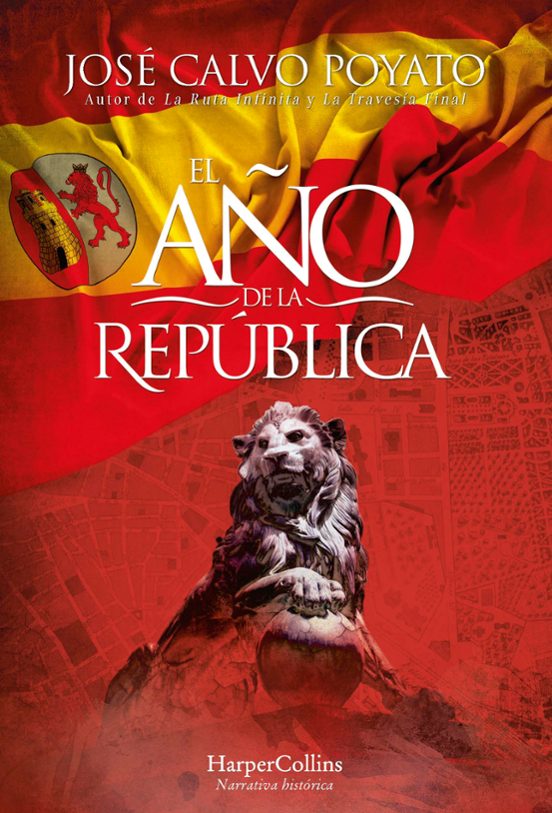«Señor —pensó, al recobrarse, desperezándose bajo el toldo—, qué vida más holgazana y más linda. Pero —pensó dando un puntapié—, qué peste son estas faldas en los talones. Pero la tela (brocato floreado) es la más deliciosa del mundo. Nunca he visto mi piel (puso la mano en la rodilla) lucir como ahora. ¿Podría, sin embargo, saltar por la borda y nadar con semejante ropa? ¡No! Luego tendría que confiarme a un marinero. ¿La idea me molesta? ¿Sí o no?...», se preguntó, encontrando aquí el primer nudo en el hilo parejo de su argumento. Llevo llevo faldas, si no puedo nadar, si quiero que me salve un marinero, ¡por Dios! —gritó—, no tengo más remedio». Eso la ensombreció.
(...)
Franca por naturaleza, y enemiga de todo disimulo, le fastidiaba decir mentiras. Mentir le parecía inhábil y trabajoso. Pero, reflexionó, el brocato floreado —el gusto de ser salvada por un marinero—, si para obtener esas cosas hay que recurrir a un procedimiento inhábil y trabajoso, a ese procedimiento recurriré. Recordó cómo de muchacho había exigido que las mujeres fueran sumisas, castas, perfumadas y exquisitamente ataviadas.
«Ahora deberé padecer en carne propia esas exigencias —pensó—, porque las mujeres no son (a juzgar por mí misma) naturalmente sumisas, castas, perfumadas y exquisitamente ataviadas. Sólo una disciplina aburridísima les otorga esas gracias, sin las cuales no pueden conocer ninguno de los goces de la vida. Hay que peinarse —pensó—, y sólo eso me tomaría una hora cada mañana, hay que mirarse el corsé: hay que lavarse y empolvarse; hay que pasar de la seda al encaje, y del encaje al brocado; hay que ser casta todo el año... —
Aquí agitó el pie con impaciencia y mostró una o dos pulgadas de pantorrilla. En el mástil, un marinero que miraba por casualidad, casi perdió pie; y se salvó en un hilo—. Si el espectáculo de mis tobillos es una sentencia de muerte para un sujeto honrado que, sin duda, tiene mujer y familia que mantener, mi obligación es ocultarlos —resolvió Orlando. Sin embargo, sus piernas no eran el menor de sus atractivos. Y dio en pensar a qué punto habíamos llegado, cuando una mujer tiene que ocultar su belleza para que un marinero no se caiga del palo mayor—. ¡Que se los coma la viruela!», opinó, descubriendo al fin, lo que en otras circunstancias le hubieran enseñado desde niña: es decir, las responsabilidades sagradas de la mujer.
(...)
«Caerse de un mástil —pensó—, porque una mujer muestra los tobillos; disfrazarse de mamarracho y desfilar por la calle para que las mujeres lo admiren; negar instrucción a la mujer para que no se ría de uno; ser el esclavo de la falda más insignificante, y, sin embargo, pavonearse como si fueran los Reyes de la creación. ¡Cielos! —pensó—, ¡qué tontas nos hacen, qué tontas somos!.» Y aquí parecía por cierta ambigüedad
(...)
«Vale más —pensó—, estar vestida de ignorancia y pobreza, que son los hábitos oscuros de nuestro sexo; vale más dejar a otros el gobierno y la disciplina del mundo: vale más estar libre de ambición marcial, de la codicia del poder y de todos los otros deseos varoniles con tal de disfrutar en su plenitud los arrebatos más sublimes de que la mente humana es capaz, que son —dijo en voz alta, como era su costumbre cuando estaba muy conmovida—, la contemplación, la soledad, el amor.» «¡Gracias a Dios que soy una mujer», gritó y estuvo a punto de incurrir en la suprema tontería —nada es más afligente en una mujer o en un hombre— de envanecerse de su sexo, cuando se demoró en la extraña palabra, que a pesar de nuestra severidad, se ha deslizado en el final del último párrafo: Amor, «El amor», dijo