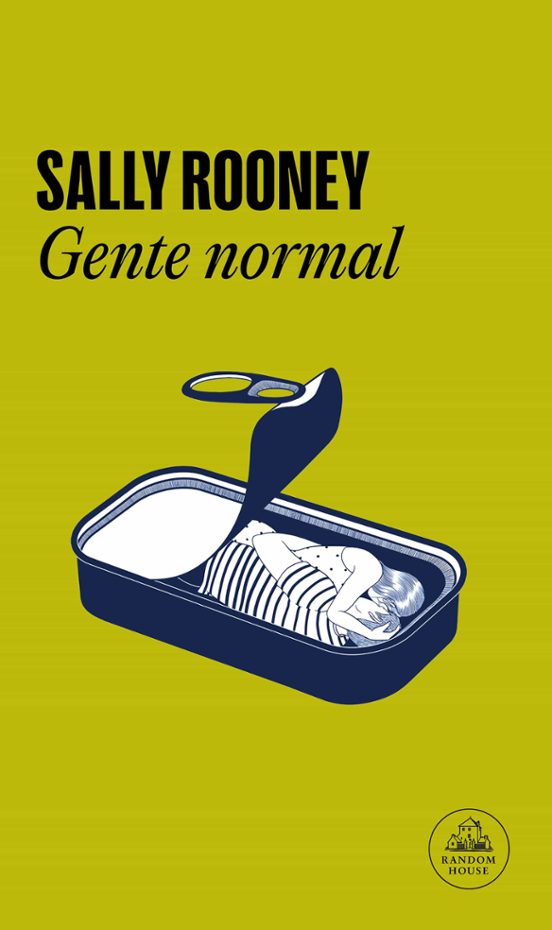—Eso me recuerda, querido Hipias, que el otro día, escuchando un discurso, alabé las partes que me parecían bellas y critiqué las que no me lo parecían. Después de hacerlo, un hombre me preguntó con severidad: «¿Quién te ha enseñado lo que es bello y lo que es feo? ¿Acaso eres capaz de decir qué es la belleza?». Mi simpleza me impidió responderle, y me dije que la próxima vez que me encontrara con alguno de vosotros, sabios como sois, os pediría que me instruyerais sobre qué es la belleza. Te ruego que me lo expliques con claridad para poder enfrentarme otra vez a este hombre sin que vuelva a burlarse de mí.
—Nada más sencillo, Sócrates. Si no fuera capaz de algo así, se me consideraría un necio.
—¡Por Hera, muy bien dicho, Hipias! Tan sólo permíteme ocupar el papel de ese hombre, y presentarte las objeciones que él me podría hacer.
—Haz como te parezca, Sócrates, pero dale esta respuesta y no tendrá nada más que preguntar: la belleza es una joven hermosa.
Sócrates alzó las manos.
—Tu respuesta es maravillosa, Hipias. —Ladeó ligeramente la cabeza—. Cuando se la presente a este hombre, ¿crees que no me hará ninguna objeción?
—Nada podrá decirte, y todos los presentes te darán su conformidad. —El sofista paseó la mirada por sus oyentes, que murmuraron respuestas de aprobación.
—Es probable que sea así; sin embargo, creo que este hombre me diría: ¿una hermosa yegua no es también una cosa bella? —Así es, Sócrates, en mi tierra hay jacas muy hermosas. —Él proseguiría: ¿y una hermosa lira, no es una cosa bella?
—Sin duda.
—¿Y una hermosa cacerola?
—¡¿Qué dices, Sócrates?! No es posible que ese hombre sea tan grosero que se sirva de un objeto así de vulgar para tratar una materia tan elevada.
Sócrates compuso una expresión pesarosa.
—Me temo que sí lo es, pero aun así debemos responderle, ¿y acaso de una cacerola bien elaborada, perfectamente alisada y con elegantes asas, no se puede decir que es bella?
—Puede decirse, claro, pero es obvio que la más hermosa cacerola no es bella si la comparas con una joven hermosa.
—Comprendo bien lo que me dices, Hipias, aunque este hombre replicaría que del mismo modo la más hermosa de las jóvenes es fea si la comparamos con una diosa. ¿Y no tendría razón?
—Indudablemente.
Sócrates enarcó las cejas.
—Pero entonces se echaría a reír, y diría que le he dado como definición de belleza algo que yo mismo tan pronto admito que es bello como feo. Incluso me preguntaría si de verdad considero que la belleza en sí misma, aquello que hace bellas a todas las cosas que lo son, es en realidad una doncella, una yegua o una lira.
En la galería se alzaron algunos murmullos apreciativos que crisparon el rostro de Hipias. Querefonte se preguntó si el sofista todavía no se habría percatado de que Sócrates se refería a sí mismo cuando hablaba de aquel hombre tan inconformista con las respuestas.
—Por todos los dioses, Sócrates. Es fácil responderle, pero este hombre es un imbécil que no entiende una palabra de belleza. Dile que la belleza que busca no es sino el oro, pues aplicado a una cosa que antes era fea la convierte en bella.
—Ay, Hipias, no conoces la terquedad de nuestro hombre, y cualquier respuesta que le dé la examinará detenidamente.
—Tendrá que rendirse a la verdad, y si la combate, habrá que rechazarlo como a un impertinente.
—No obstante, amigo mío, él respondería: «Imbécil, ¿crees que Fidias era un ignorante? No hizo de oro el semblante de la Atenea del Partenón, ni sus manos ni sus pies, sino que los hizo de marfil». ¿Qué tendré que responder a esto, Hipias?
—Fidias hizo bien, pues también el marfil es una cosa bella.
—«¿Y las piedras preciosas?», me preguntará él, ya que Fidias las puso en las niñas de los ojos de Atenea en lugar del marfil. ¿Confesaremos, Hipias, que una piedra preciosa puede ser bella?
—Puede serlo, cuando cuadra bien como en los ojos de Atenea.
—¿Y cuando no cuadra, diremos que es fea?
—Así es, Sócrates. Lo que cuadra bien a una cosa es lo que la hace bella —remarcó aquella aseveración con un gesto enérgico de su dedo extendido.
—Excelente, pero nuestro hombre continuaría: si vamos a cocinar con la bella cacerola de la que hablábamos antes, ¿qué cuchara le convendrá más, una de higuera o una de oro?
—¡Por Hércules! Sócrates, este hombre es un ignorante.
—Es cierto que fatiga con sus preguntas. No obstante, ¿qué le diremos, Hipias? —La de higuera conviene más, pero no me gustaría razonar con un hombre que hace semejantes preguntas.
—Tienes razón, no sería justo que un sabio al que admira toda Grecia, tan bien vestido y calzado, tuviera que escuchar un lenguaje tan llano. Sin embargo, a mí no me importa conversar con este personaje. Con respecto a si la belleza es lo mismo que el oro, pienso que ha quedado establecida su falsedad.
—¿Quieres, Sócrates, que te dé una definición de belleza que ponga fin a estos largos y fastidiosos discursos?
—Eso es justo lo que quiero, Hipias.
—Digo, pues, que en todo lugar, en todo tiempo y por todo el mundo es siempre una cosa muy bella el buen comportamiento, ser rico, verse honrado por los griegos, alargar mucho la vida, y recibir de los hijos los últimos honores con la misma piedad y magnificencia con que han sido dispensados a los padres.
(...)
—Es fundamental, y poco común —continuó el filósofo—, distinguir entre conocimiento y opinión. Muchos que se consideran sabios tan sólo están henchidos de opinión, hasta tal punto que ni siquiera el más leve conocimiento puede entrar en ellos. Y debéis daros cuenta de que a menudo la diferencia entre un hombre común y otro considerado sabio es la intensidad con la que éste expresa sus opiniones. Casi podría afirmaros que cuanto más convencido se muestre un hombre de lo que afirma, más deberíais dudar de sus afirmaciones.
—Pero, Sócrates —intervino uno de los jóvenes que asistía por primera vez—, ¿qué puedes enseñarnos tú entonces, de qué sirve que nos hagas desconfiar de todo lo que sabemos?
—Ay, querido amigo, yo sólo puedo enseñaros lo que sé. Mi pequeña sabiduría consiste en haber aprendido que los hombres creen saber sin que eso sea cierto. No obstante, quizá podríamos aprovecharnos también de cierta habilidad que creo tener para la enseñanza; y aún hay otra destreza que aprendí de mi madre, Fainarate, que era comadrona. Se trata de la mayéutica, el arte del alumbramiento. Mi madre ayudaba a las mujeres a dar a luz, y yo hago lo mismo con las almas de aquellos que aceptan que los interrogue. El primer conocimiento que hay que alumbrar, no obstante, es la consciencia de nuestro desconocimiento. Es como si quisiéramos pintar un cuadro en una tabla que unos niños hubieran llenado de garabatos. Lo mejor será limpiar primero la tabla, y sólo después empezar a pintar en ella.
Otro de los jóvenes, sorprendido ante las palabras de Sócrates, se apresuró a replicar.
—¿Qué conocimiento vamos a adquirir con tus enseñanzas, si manifiestas que no sabes nada?
Sócrates le respondió con énfasis.
—El verdadero conocimiento no se aprende, se llega a él mediante conclusiones propias, si bien un maestro puede guiarnos a través del proceso de razonamiento. Saber que lo que creíamos que era cierto no lo es ya es estar por delante de quienes están llenos de verdades sólo aparentes. Y no debes dudar de que indagar es avanzar en el conocimiento, aunque todavía no se haya alcanzado la meta.
El asesinato de Sócrates (Marcos Chicot)
COSAS DE GRIEGOS

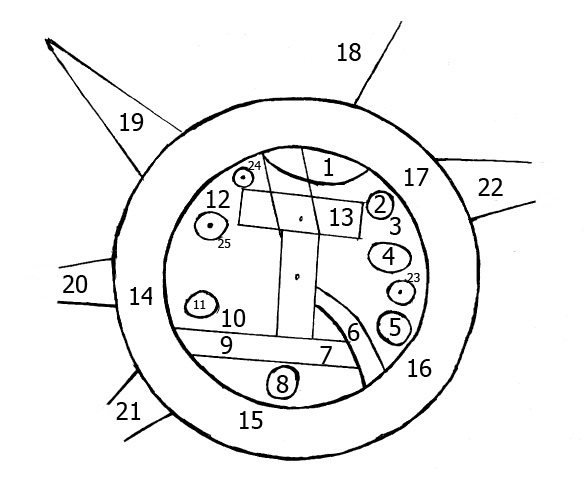

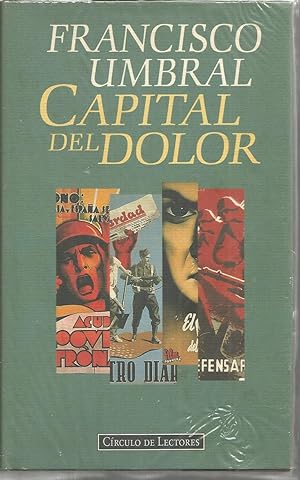




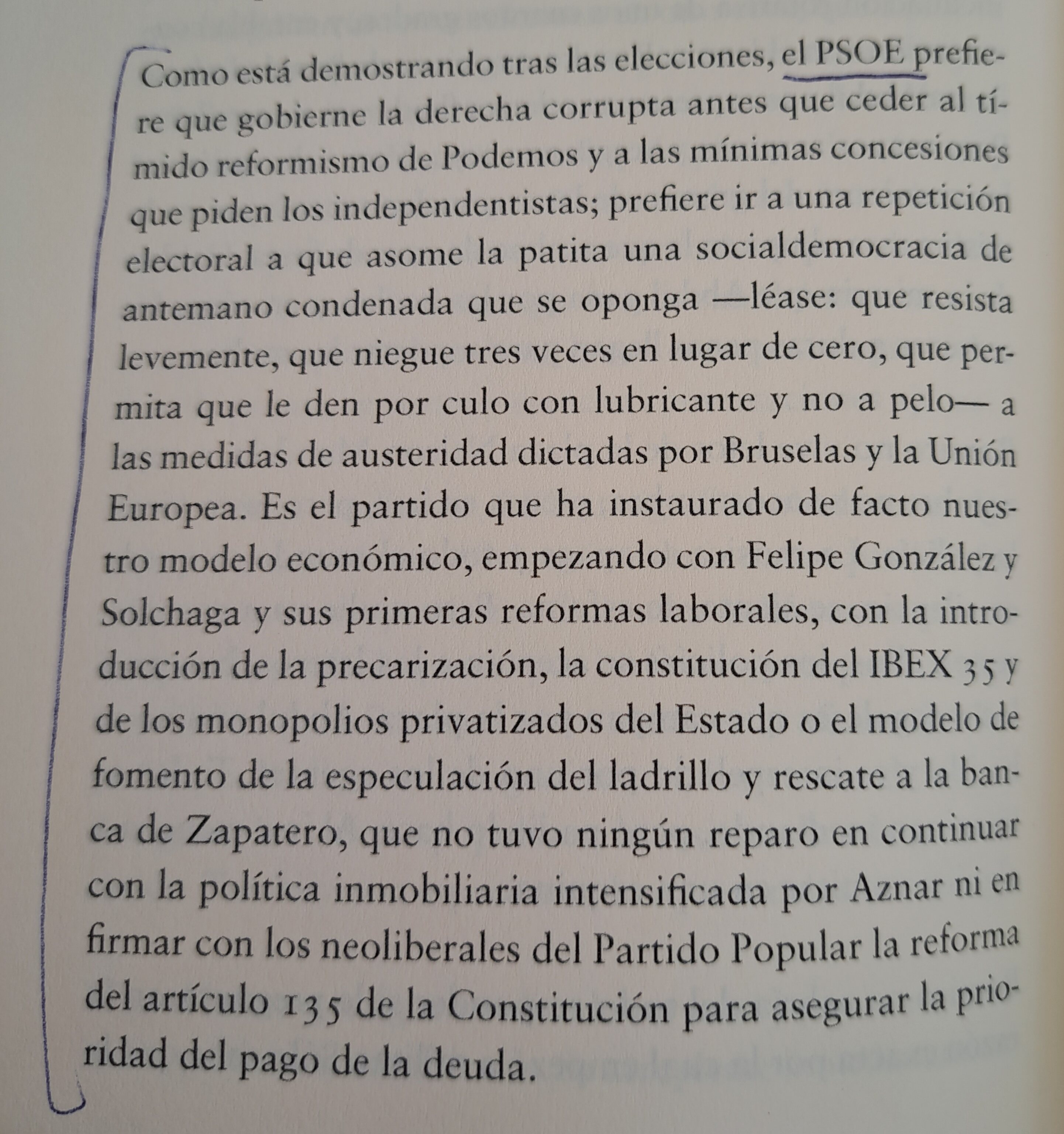
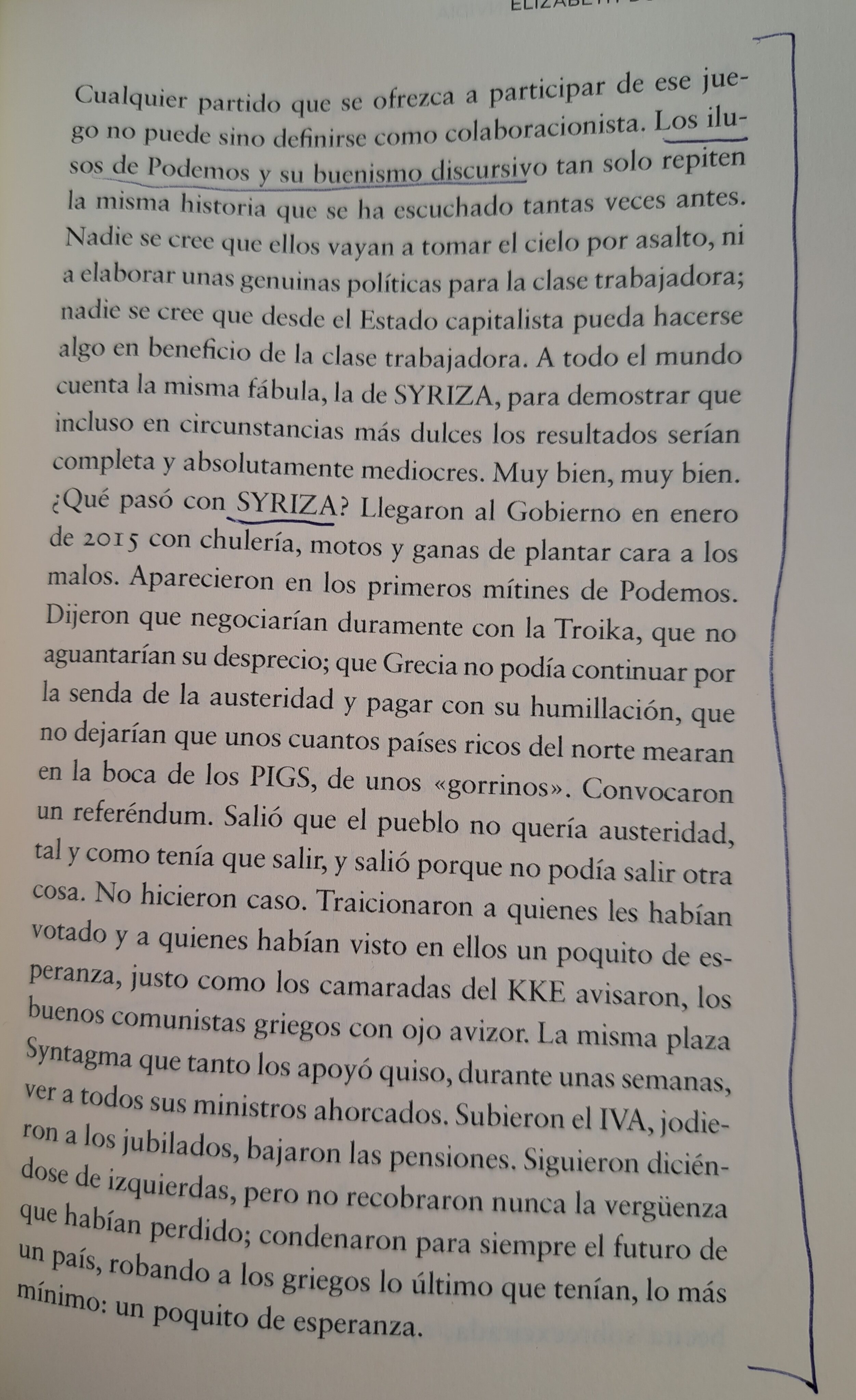

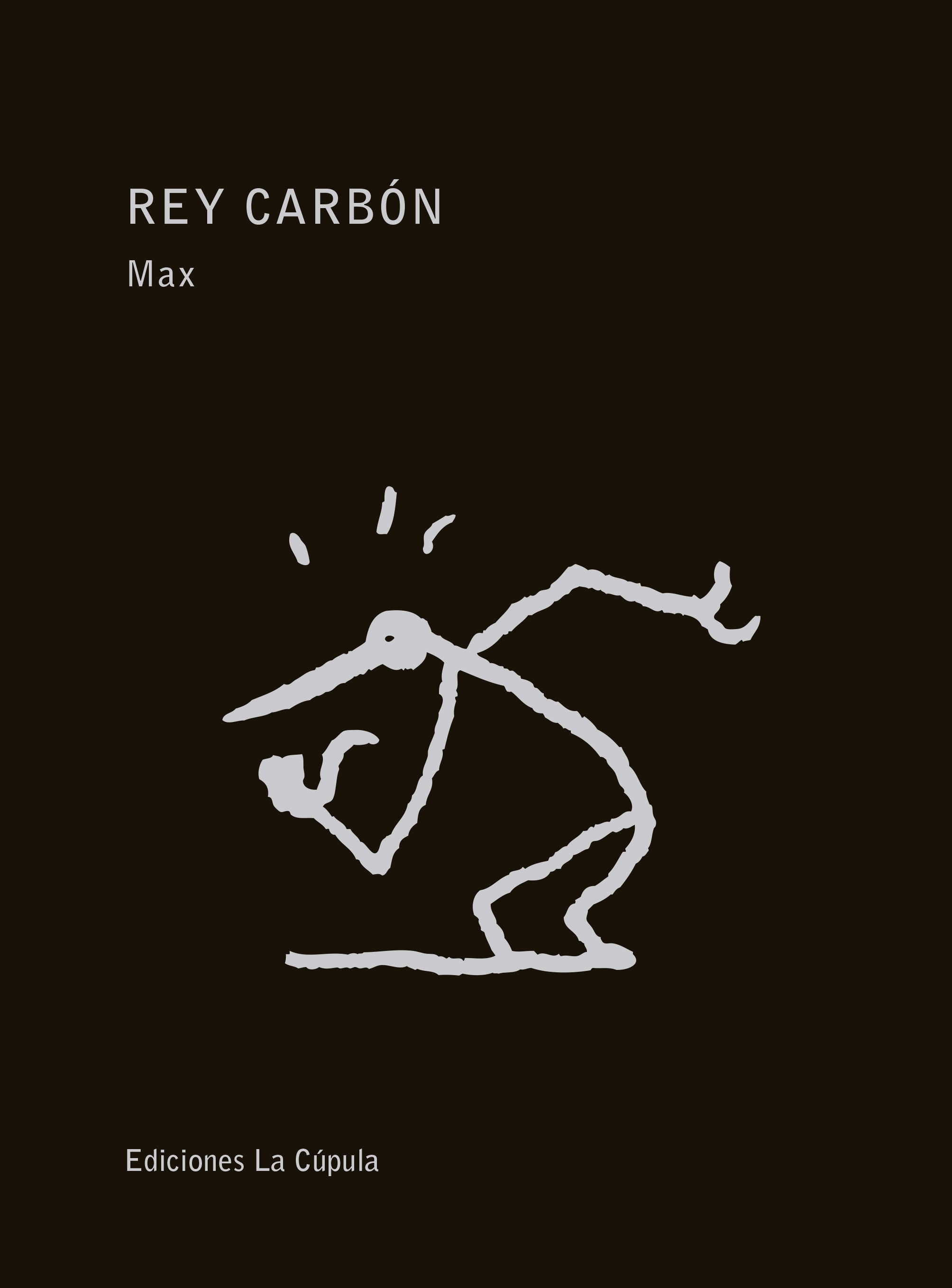

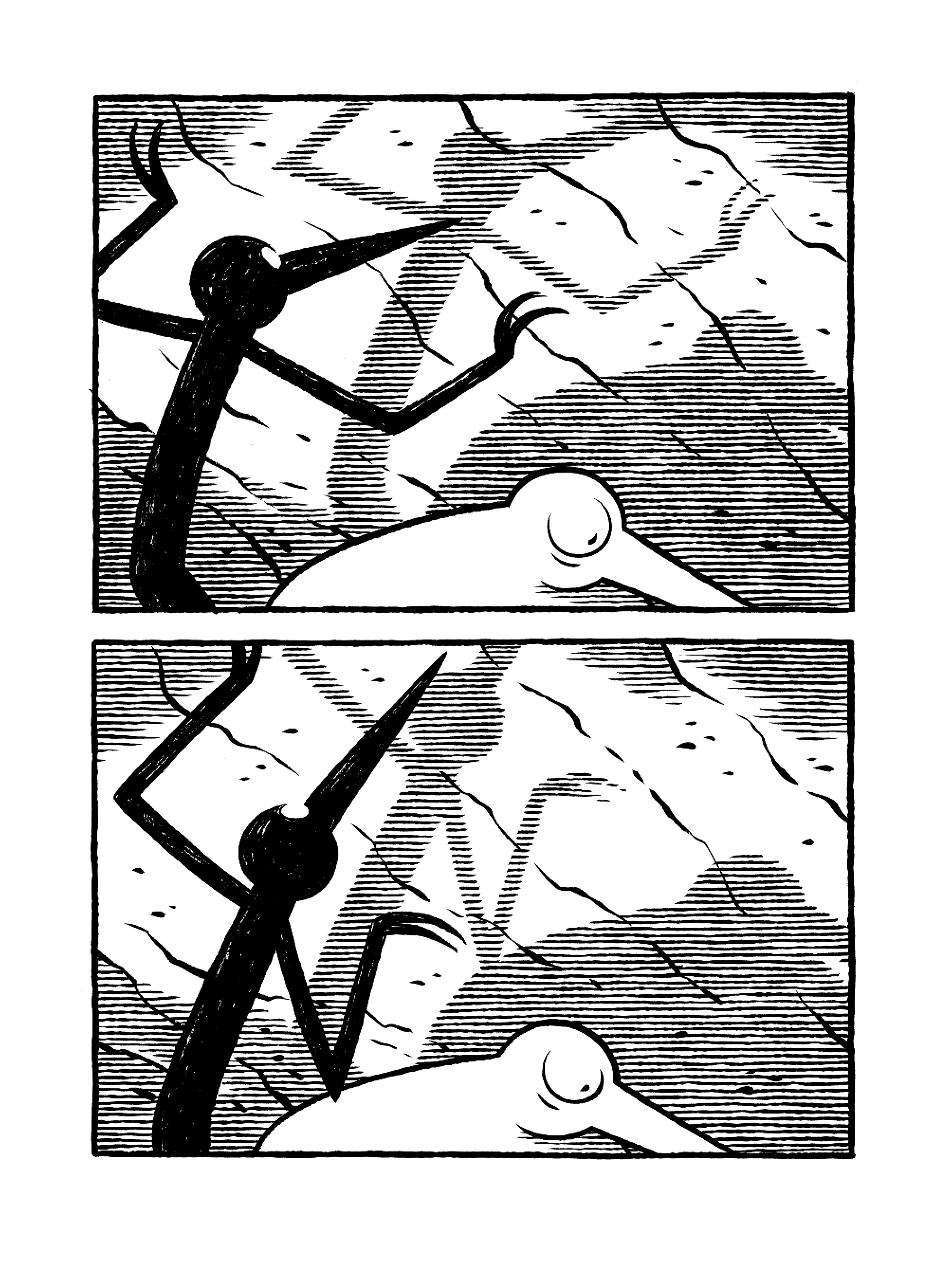








.jpg)